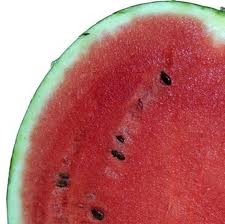Cargada de omisiones que todos sabrán disculpar (especialmente antropólogos, arqueólogos e historiadores)
Nuestra cultura, a la que bien podríamos llamar Occidental Judeocristiana Sajonizada, tiene una relativamente breve historia frente a otras como la Sintoísta u otras de origen indio cuyos comienzos se pierden en las leyendas y para las cuales se calcula antigüedades de más de 10000 años.
Esta cultura en la que vivimos y que nosotros solemos ver como universal (globalización mediante) tiene unos jóvenes 2500 años. Sus bases se desarrollan desde la Grecia clásica y la Roma Imperial.
Si bien el clima mediterráneo de aquel entonces resultaba bastante benigno (más que el actual), no lo eran tanto las condiciones de subsistencia. Sólo el olivo y la vid se daban con relativa facilidad y ellos por si solos no satisfacían todas las necesidades alimenticias humanas. Las dificultades para los cultivos de fibras y granos en un suelo pedregoso con pocas superficies planas, obligaron a aquellos hombres a crear técnicas y estrategias donde el ingenio, sumado al desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales fue determinante. Esto, que queda literal y literariamente explícito en la obra de Hesíodo “Los trabajos y los días”, (considerada por algunos una de esas primigenias obras literarias de nuestra cultura), posiblemente fue el “huevo” de su expansión. Es decir, aprender a superar algunas de sus dificultades, desarrolló también nuevas facetas de sus futuras acciones. Así, esta cultura, con el tiempo resultaría más fácilmente aplicable que otras a sitios adversos. En el camino de su crecimiento serían el norte de Europa primero (con temperaturas demasiado bajas, suelos pobres y poca energía solar utilizable para la vida) y el norte de América después (ya más por una razón de conquista e invasión, aunque compartiendo elementos ambientales y geográficos con la Bretaña original) los lugares físicos adecuados para el desarrollo de toda su potencialidad. Así también, comenzaría a sajonizarse aquello que en su origen fue latino. No debemos olvidar que mientras en Grecia ya se representaba teatro con su forma actual, los pueblos “bárbaros” del norte aún corrían a piedrazos, pequeños animales para alimentarse.
Esta misma relación Natura-Cultura, que posibilita o potencializa el desarrollo de la segunda, encuentra ejemplos en todas las historias de distintas culturas en distintos lugares y épocas.
En las culturas sudamericanas precolombinas, tenemos el ejemplo incaico. Todo resultaba adverso en las cimas y laderas de la cordillera más extensa del mundo, con alturas donde hasta lo atmosférico ambiental es inadecuado para la función orgánica más básica de la vida humana como respirar. El empeño puesto por estos hombres para superar las adversidades de una naturaleza tan inhóspita, desarrolló en ellos individualmente y en su cultura colectivamente, capacidades y formas de organización que luego encontraron expresión en la totalidad de sus actividades. Determinando así, una cultura con facilidad para expandirse sobre otros territorios frente a cuyos habitantes resultaban de una superioridad tal, que aparentemente muchas de las conquistas territoriales incaicas, ni siquiera requirieron del uso de la fuerza.
También en Sudamérica encontramos a las culturas guaraníticas. La relación que ellas establecieron con natura fue casi la opuesta. El ambiente en el que se desarrollaban era tan benigno, que no les obligaba a “torcer” o por lo menos intentarlo, el equilibrio evolutivo que natura imponía. Muy por el contrario, resultaban beneficiarios de esa realidad. Así, podían vivir despreocupadamente, sirviéndose de natura, aquello que necesitaban y ella les “ofrecía generosamente”. Nunca sabremos lo suficiente sobre el origen de estas culturas precolombinas. Por un lado, el universo guaranítico, probablemente por su relación armoniosa con la naturaleza no se propuso (aparentemente) dejar pruebas de su origen. Por otro lado, el universo incaico fue prolija y minuciosamente devastado por la conquista con la pretensión (consciente para algunos e inconsciente para otros) de borrar toda prueba que permita el análisis posterior de una cultura que pudiera sustentar en cualquier futuro, principios opuestos o simplemente distintos a los de la nuestra.
Pero todo el empeño puesto por la conquista para borrar una cultura completa (por ejemplo: demoliendo templos y construyendo iglesias sobre sus escombros) fue insuficiente frente al tamaño descomunal de la obra incaica en Sudamérica. Aún así, tanto a arqueólogos como a historiadores les resulta imposible una reconstrucción completa de la verdad.
Lo que aún podemos verificar con relativa facilidad son los datos que relacionan a natura y cultura en la realidad encontrada por la conquista.
Esto es, la magnificencia de la obra incaica en un sitio increíblemente adverso para la vida y la poca obra guaranítica en otro sitio. Uno mucho más apto y posibilitante. Parece que aquí si se estableciera un equilibrio estético entre natura y cultura. Donde natura no proveía lo necesario, cultura lo desarrolló, obteniendo un equilibrio compositivo. Mientras donde natura proveía todo, ese equilibrio se obtenía sin necesidad de agregar nada.
Analicemos cada caso por separado:
La estética natural de la cordillera andina, no resultó gravemente afectada por los importantísimos cultivos incaicos. Muy por el contrario se obtuvo una estética enriquecida por elementos que no le son ajenos a ese paisaje, agregados y reordenados por cultura sin desconocer (¿les habrá resultado imposible?) la lógica con que natura los relacionaba. Tanto las formas y colores de sus artes y su arquitectura no son para nada ajenos a la estética de la cordillera andina. De hecho las tecnologías que desarrollaron tampoco. Sus cultivos principales (el maíz y la quinua) no eran otra cosa que extensiones culturales de lo que naturaleza proveía; lo suficientemente aislados de ella para que no interfirieran pero ordenados con la mixtura y secuencia que natura les impone. Las terrazas utilizadas para este fin, no eran otra cosa que la extensión de cortes horizontales que la montaña ya proponía en los lugares donde el curso generado por deshielo u otro tipo de cauce, ya los había situado y, lógicamente, esta situación facilitaba el riego que manejaban cuidadosamente para garantizar el éxito de las cosechas. Últimamente, hasta la National Geographic (muy reacia a registrar virtudes culturales que no tengan origen en el norte americano o europeo) se vio obligada a reconocer que esta forma de cultivos no sólo resultaba muy poco agresiva con la naturaleza, sino que además parece que producían lo suficiente para sostener poblaciones muy superiores a las que hasta hoy se suponía que habitaban estos lugares y permitía también una importante actividad comercial.
Todo esto obtenía (quién sabe si por casualidad o por conciencia de la cultura) un equilibrio, lo suficientemente armónico para considerarlo compositivamente artístico. Claro que esto cae en un territorio donde la verdad histórica (¿Se habrá publicado realmente esta verdad alguna vez? ¿O el manejo de las relaciones de poder nos dejarán ver sólo la parte que les interesa?) se mezcla con las suposiciones y la mitología.
Sin embargo, es en la otra cultura mencionada, la guaranítica, donde podemos encontrar datos de mayor armonía entre lo cultural y lo natural. Esta, se acomodó a lo que natura proveía, o buscó y encontró el lugar adecuado para su desarrollo. Lo cierto es que este paisaje comenzó a degradarse recién a partir de los intereses de la conquista y posterior establecimiento de nuestra cultura en él. Hoy los argentinos, o más ampliamente los latinoamericanos habitamos esos paisajes en que esas culturas se desarrollaron. También sabemos que estos paisajes no dejaron de degradarse desde la conquista hasta hoy. Y, desde hace muy poco tiempo esta degradación empieza a tomarse con la seriedad que merece; no por las posibilidades agotadas para nuestro desarrollo, sino por lo que este agotamiento significa para toda nuestra cultura. Esa que propongo llamar Occidental Judeocristiana Sajonizada y cuyas sociedades poderosas tienen asiento en otros paisajes.
Si es difícil obtener datos verificables sobre el total del desarrollo cultural incaico (que se presume importantísimo), mucho más difícil es determinar datos concretos sobre las conductas y actividades que las culturas guaraníticas habían desarrollado antes de la conquista. Sabemos que la soberbia con que el europeo promedio actuó en dicho período hace poco apreciable su visión de la realidad. Esta soberbia escondía, entre otras cosas, una enorme incapacidad para interpretar las verdaderas motivaciones de dichas actividades y conductas. Así llegan hasta nuestros días crónicas donde se tildan de bárbaras algunas conductas. Un problema compositivo en la mezcla de distintas éticas. Sin embargo, hoy en día, aquellos Guaraníes, (probablemente, si tuvieran la oportunidad) enrojecerían de furia o vergüenza al ver algunas conductas cotidianas que el capitalismo ha logrado establecer en nuestra cultura. Creo que todos, ya hemos comenzado a relativizar aquel barbarismo y aún sin contar con datos concretos y verificables, intuimos que aquellas culturas, desarrolladas cada una en su paisaje pudieron establecer una relación entre Cultura y Natura, que por lo menos debería resultarnos envidiable. Tal vez ellos, de algún modo no habían establecido esta absurda guerra que nosotros encaramos contra nosotros mismos y donde somos el único enemigo. Nunca podremos saberlo, ya que la conquista no sólo consiguió ocultarnos con bastante eficiencia las verdades sobre aquellos hombres, si no que también interrumpió drásticamente el probable desarrollo equilibrado que ellos estaban consiguiendo.
Sólo podemos dar fe de la relación que nuestra cultura estableció con natura, ya que nos resulta inevitable, sufrir sus consecuencias. Siempre quedará en el campo de las suposiciones lo que pudo haber conseguido cualquier otra cuyo desarrollo se haya interrumpido.
Sin embargo sobreviven, aún distorsionadas por el fenómeno que mal llamamos globalización, (que no es otra cosa que la tradicional invasión cultural que de distintas maneras se ha dado en todas las épocas,-siempre por razones económicas- desde que la “cultura que manejaba la piedra se encontró con la que manejaba la caña”) otras culturas que establecieron distintas formas bastante armónicas de relacionarse con natura. Se trata de antiquísimas culturas orientales que merecen un análisis mucho más serio del que hacemos. En realidad somos nosotros quienes deberíamos hacernos merecedores de dicho análisis, porque nuestra mirada “eurocentrista” o “norteamericanista” (paradójica, si vemos desde Latinoamérica) nos suele ocultar los datos vivos de una realidad que probablemente siempre fue conscientemente natocultural. Conocer a qué se llamaba “jardinero” en la antigua china imperial, nos puede hacer mirar esas realidades con distintos ojos. Claro que para lograrlo debemos bajarnos de la cima del Partenón, lugar que ni siquiera los fundadores de nuestra cultura se atrevieron a ocupar, ya que originalmente simbolizaba al Olimpo.
En algunos pueblos o países aún cabría claramente el rescate identitario cultural. De hecho algunos países europeos lo buscan en la revalorización de la estética de sus paisajes, ya que en ellos se desarrollaron. Esto también resultaría aplicable a algunos países latinoamericanos, donde con grandes dificultades, las culturas nativas sobreviven en una relativa paridad numérica con la que los invadió y sus paisajes son de una estética tan fuerte y propia que las condiciones son adecuadas para dicho rescate.
Particularmente en Argentina, la identidad (¿Naturaleza?) de eso que llamamos cultura, tiene raíces muy lejos de aquí y las raíces que residen en nuestro actual paisaje (pobre resabio del que fue), son las de culturas que ya no existen. Aquí ya es tarde para un rescate de alguna identidad cultural. Es tan tarde como para la bienintencionada pero equivocada idea de cuidar la naturaleza. Así como en todo el planeta ya no hay una naturaleza que cuidar, aquí, ya no hay una cultura que rescatar.
Probablemente, sea el momento y el lugar adecuado para el nacimiento de una identidad natocultural. En cuanto al lugar, se trata de aquel que pudo hacerlo para el desarrollo de otras culturas que probablemente estuvieran en camino de conseguir un equilibrio adecuado. Quizás no resulte accidental, sino lógico, como resultado de la evolución del paisaje (“contenedor” inevitable de Cultura y Natura), que este sea el lugar y el momento para esta propuesta.
Por otro lado, la devastación de la que ha sido objeto este paisaje, no se diferencia en nada de la devastación de la que han sido objeto, primero las culturas originales y luego la parte de cultura occidental judeocristiana sajonizada que hoy lo habita.
Todo esto, que parece tan abarcativo e histórico, tiene reflejos en la vida diaria de grupos menores dentro de eso que llamamos cultura. Los países, las ciudades, los barrios, las distintas instituciones, aún cada grupo familiar, suma conductas y actividades que representan en forma cotidiana estas relaciones entre cultura y natura. (Por ejemplo, arrojamos nuestra basura en algún lugar de la no cultura, allí donde no la vemos, en eso que suponemos natura, un territorio que consideramos “enemigo” y por eso, lógico receptor de aquello que despreciamos. Este ejemplo es probablemente el más visible de estos reflejos, pero si se detiene a pensarlo, seguramente encontrará muchos otros)
Es decir, desde la más simple e inconsciente actitud individual, hasta las más grandes manifestaciones sociales, hacemos cultura y la hacemos en el paisaje que habitamos, que no es otra cosa que el único envase posible para la realidad, donde indefectiblemente se relaciona con natura, produciendo en ella modificaciones que luego influyen en nuestra vida cotidiana (en nuestras conductas y acciones, es decir en nuestra ética). Más sintéticamente, aquello que construye “eso que llamamos cultura”, también construye “eso que llamamos natura” y lo entendamos o no, cada uno de nosotros lo estamos construyendo